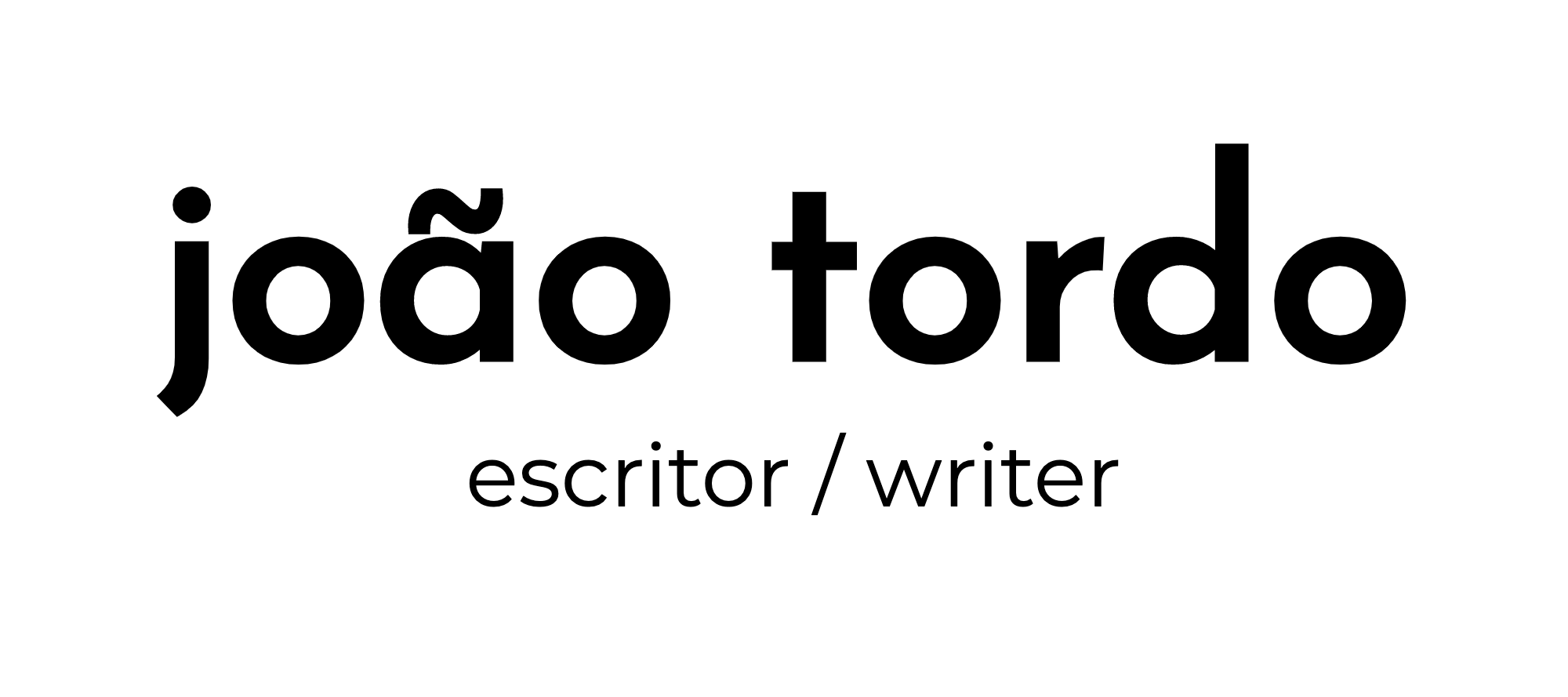Biografía involuntaria de los amantes, por João Tordo
traducción de Ana M. García Iglesias
La persistente melancolía de Saldaña París
Juntos, matamos al jabalí. No queríamos haberlo matado, pero el animal se cruzó en nuestro camino, corrió hacia el desastre y destruyó el parachoques del coche, proyectando fragmentos de sí mismo, como satélites desgobernados alrededor de los dos soles que eran los faros delanteros. El hocico bifurcado del mamífero explotó de sangre; parecía que justo nos estaba mirando en el segundo que antecedió al choque, implorando misericordia. Todo se detuvo en el silencio de la AP-9. A mi lado, Saldaña París se quedó quieto durante un momento, buscando aún el sentido de aquel súbito frenazo. Después me miró como si yo pudiera aclararle algo sobre aquella criatura que había surgido en medio de la carretera, de la misma manera que la luz de un cometa rasga la oscuridad de la noche.
«No tienes la culpa», me dijo, con las gafas torcidas sobre la cara por causa de la colisión. «Era imposible que frenaras a tiempo. El animal quiso morir».
La policía estuvo de acuerdo en que no había mucho que hacer. Aparecieron dos agentes con chalecos reflectantes, cortaron el tráfico de la carretera con luces y conos de señalización, y arrastraron al jabalí hasta la cuneta. Estábamos en otoño y el bosque olía a lago y a mar. Es por la cercanía de la isla de Arousa, pensé; era el olor de las aguas paradas en los bosques y de la marea que erosionaba la roca. Saldaña París se quedó durante un tiempo de rodillas mirando al jabalí. En la postura del mexicano había algo de ceremonia; una mirada de conmiseración y al mismo tiempo de desapego, frente a lo imponderable de aquella muerte, como si nos hubiera dejado huérfanos.
«¿Se lo quieren llevar?», preguntó uno de los policías.
«Está de broma», respondí.
«Ya que lo ha atropellado, más vale que se lo coma».
«Vamos a enterrarlo en el bosque», respondió Saldaña París.
«Vaya idea», afirmó el segundo policía. «¿Y qué tal si llamamos a un cura para rendirle un último homenaje?»
Uno de los agentes era de Pontevedra, donde vivíamos, el otro de Vilanova de Arousa. Después de llamar a alguien para que fuera a recoger el animal moribundo, nos pidieron que nos sentáramos en el asiento de atrás del coche de policía. Una grúa vendría a buscar mi coche, que soltaba bocanadas de humo de la parte delantera. Mientras íbamos a camino de la comisaría observamos, en la inclemencia de aquella noche fría y desconsolada, la sombra amenazante de los bosques. Nos costaba creerlo: por muy poco, no habríamos estado en aquella carretera, a aquella hora, en una noche de domingo; por muy poco, no habríamos atropellado al jabalí; y por menos aún, tal vez el mexicano no hubiera comenzado a hablar de las cosas que hasta entonces había mantenido guardadas.
Sentados en un banco de la comisaría de Caldas de Reis, que era un pueblo cercano, esperábamos los procedimientos formales. El incidente se había producido en el kilómetro 110 de la AP-9 y habíamos recorrido poco más de un tercio del camino hacia Compostela. Normalmente, yo hacía ese trayecto los lunes, solo, antes de que naciera el día, porque empezaba a dar clase a las nueve de la mañana en la cátedra de lengua y literatura inglesa. Sin embargo, aquel domingo por la tarde, Saldaña París me había llamado muy desolado, como si estuviera sufriendo un ataque de cólera y de pánico al mismo tiempo; no podía respirar y su voz desgañitada crecía en espiral. Nos encontramos y conversamos, intenté tranquilizarlo, pero fue en vano. Tuve miedo de dejarlo solo y, por eso – pero también porque en aquel momento todo me parecía cubierto por una admirable monotonía –, le sugerí que fuéramos ese día a Santiago de Compostela, donde podríamos cenar y beber cervezas hasta tarde y después pasar la noche en la pensión de una amiga. Vi en sus ojos azules, escondidos detrás de unas gafas con cristales muy gruesos, cuánto le agradaba la idea; o, por lo menos, cómo esta le arrancaba de la languidez. Y ahora habíamos atropellado a aquel jabalí incauto que había cruzado la carretera, interrumpiendo la corriente sincopada de su vida, tan desemejante a la de los hombres, y sentimos que también nuestras vidas habían sido interrumpidas, aunque continuáramos allí y aunque aquella comisaría de policía perdida en los confines de Galicia realmente no fuera, por lo menos mientras tanto, el purgatorio. Mientras esperábamos a que alguien viniera a hablar con nosotros y nos pusiera al corriente de la situación que ya había escapado a nuestro control – teníamos que prestar declaraciones, y yo necesitaba saber qué había pasado con mi coche –, Saldaña París comenzó a hablar y, finalmente, me hizo el pedido más extraño que alguna vez me hayan hecho.
Me pidió que leyera. No es extraño que un hombre le pida a otro hombre que lea, sobre todo cuando hablamos de un poeta y de un profesor universitario. Sería natural que nos intercambiáramos libros, sería normal que nuestras vidas, o nuestras preocupaciones, fueran parecidas. Lo que él me pidió que leyera, sin embargo, no era un libro de algún autor, no era una novela ni un ensayo, no era una obra sin igual en la literatura universal ni el manuscrito desconocido de una joven promesa. Lo que me pidió que leyera era una especie de réquiem, un texto que le había dejado una mujer que ya había muerto y con la cual había estado casado durante cinco años.
Yo desconocía ese hecho – el de su matrimonio –, aunque nos conociéramos desde hacía algunos meses, desde que había venido a vivir a Pontevedra. Él, que era de la Ciudad de México, una monstruosidad con veinticinco millones de almas, viviendo en Pontevedra, un municipio de ochenta mil habitantes. Yo nunca había estado en México, pero me había hablado de su ciudad y a mí me había dado la sensación extrañísima de que ya había estado allí en sueños; en ellos, me encontraba en su casa (su casa imaginada), un segundo piso de una calle tranquila en la que las hojas de los naranjos rozaban la barandilla del balcón. En mitad de la noche, me despertaba con el ruido ensordecedor de los dedos nerviosos de Saldaña París que aporreaban las teclas de una máquina de escribir antigua. Yo levantaba la cabeza de la almohada y lo veía al fondo de la sala, con el torso desnudo, chorreando de sudor, y con el labio inferior ligeramente caído y los ojos abiertos de par en par; y él me decía: casi he terminado. Después me despertaba preguntándome la razón de aquel sueño; al no encontrar respuesta, lo olvidaba, como sucede siempre cuando el día comienza y nos vemos enredados en el tranquilizante tejido de la realidad.
Aquella noche, en la comisaría, me contó que se había casado en Londres, donde después había vivido con su mujer. Más tarde, ella había pasado dieciocho horas en la Ciudad de México; probablemente, menos tiempo del que yo había estado en sueños. Le pregunté si era inglesa y él me respondió que no, que era portuguesa y que había nacido en Lisboa.
«Ah, conozco Lisboa», le dije, «he estado allí varias veces».
«Pues yo no he estado nunca», respondió él.
Detrás de una mesa, un agente gordo nos ignoraba. Estaba sentado en una silla que ya había visto mejores días, y se había descalzado las pesadas botas, que trasnochaban al lado de la mesa como dos gatos negros de porcelana. En aquel momento pensé que era posible que hubiera sido el jabalí el que había provocado aquella necesidad de confesión. La imagen de un animal muerto es diferente a la presencia de un animal muerto. En la presencia existe profundidad, olor, tacto, y esa manera en la que el desfallecimiento del cuerpo lo reviste de ese color de ratón y el pelo súbitamente amaina, como la vela de un barco en la bonanza. Morir es una especie de bonanza, por lo menos para un animal, y tal vez Saldaña París lo había sentido así. Es posible que aquello, debido a su delicada sensibilidad – él, que era un hombre con los nervios de punta –, lo hubiera despertado de la modorra. Tal vez el jabalí muerto le había hecho recordar que nosotros también pereceremos distraídos; o tal vez todo aquello le había hecho recordar un tiempo que había intentado olvidar, y a una mujer que había formado parte de aquel tiempo, como la quilla forma parte de ese barco, la quilla sin la cual inevitablemente se hunde.
Durante aquella noche volvió a visitar algunos acontecimientos que se referían a su relación con Teresa (supe entonces su nombre): se habían conocido en 1998 en un tren que iba a Barcelona y se habían enamorado inmediatamente, habían pasado semanas en un hostal en el Carrer del Duc, haciendo el amor y hablando de películas europeas, mientras él intentaba entender que es lo que era aquella cosa misteriosa que le estaba sucediendo. Al separarse, Miguel cayó en un quebranto que nunca antes había sentido; al ver como se alejaba Teresa, vio también como lo abandonaba el mundo entero, dejándolo en el agujero más negro de todos los agujeros negros. Volvió a todo aquello como una ráfaga, con los ojos abiertos de par en par, con el cabello corto y espigado y la frente reluciente bajo las luces artificiales de la comisaría.
Me pregunté por qué razón me contaba aquello. Y por qué razón lo hacía allí, en la incomodidad de un banco demasiado estrecho, apoyado contra una pared fría. ¿Qué lleva a una persona a guardar un secreto durante tanto tiempo para después, víctima de un gatillo invisible, decidirse a desarrollarlo de una forma tan torpe? Para al final acabar anunciando esto: que Teresa había muerto en Galicia; que había muerto hacía menos de un año de un cáncer fulminante; y que él solamente había sabido de su muerte cuando habían pasado ya tres meses y alguien encontró, entre las pertenencias de Teresa, varios libros que le pertenecían, con su nombre garabateado en el interior, así como un manuscrito dentro de un sobre cerrado dirigido al mexicano. Un día, recibió una llamada de Santiago de Compostela. Aquella voz buscaba a Saldaña París, que había regresado a la Ciudad de México para vivir una existencia maldita o una no existencia, como un muerto que busca su lugar en medio de los vivos, de la misma manera que una gota de lluvia resbala por el cristal de una ventana cerrada intentando entrar. Recibió la llamada de un bibliotecario gallego que le dijo: Teresa ha muerto. Y le ha dejado una cosa.
Era esa cosa – ese manuscrito dentro de un sobre, que él había abierto, pero que había sido incapaz de leer porque estaba contaminado por un amor enfermizo y por los ecos del pasado – la que él quería que yo leyera.